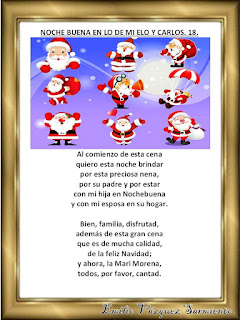BIOGRAFÍA ABREVIADA DE E.V.S..
Ha sido redactada para complacer la petición de mi adorada nieta Carolina.
Nací en el Pueblo de El Bosque justamente el día que comenzó el frío Enero del año 1946, en la calle Aragón Macías, número 15, popularmente conocida como la Calle del Chorro; se podría decir que me amamanté con el pezón de la posguerra, pues cuasi se percibía el fragor de la sangrienta contienda fratricida, que acabó con el triste resultado que todos conocemos.
Crecí en el seno de una humilde familia, compuesta por mis padres, María Sarmiento (Maruja), Juan Vázquez Barea, mi inolvidable y querido padre y mis cinco hermanos, cuatro hermanas y un varón: Antonio, Ana, Gertrudis, María y Herminia, de los cuales era yo el mayor. En el núcleo familiar siempre estuvieron muy presentes mis dos inolvidables abuelas, Ana, por la parte paterna y Gertrudis por la materna.
Durante el corto plazo que viví en el descrito domicilio, (8 años,) que, a la sazón, pertenecía a unos familiares de mi difunta abuela Ana, en el que ésta última tenía una exigua participación heredada de su esposo, mi abuelo Emilio Vázquez, a quién no tuve la dicha de conocer; al crecer la familia de los parientes que tenían la participación mayor del inmueble, tuvimos que abandonar el hogar que había sido mi cuna, previa liquidación del importe correspondiente a mi abuela Ana, quien, además, se quedó viviendo en la casa de forma vitalicia, a lo que tenía derecho según el convenio acordado entre las partes. Nosotros, mis padres, mis hermanos y yo, encontramos, merced a las bondades de mi otra abuela, Gertrudis Gil Barea, una morada en su vieja casa, en la calle Capitán Cortés, de la misma población de El Bosque, la cual tuvimos que compartir con varias familias, en unas condiciones lamentables, en la cual, (todavía lloro al recordarlo), falleció mi adorada madre, como consecuencia de un parto, cuando yo cumplía mis diez tiernos añitos. Pero esta es otra tristísima historia que, de momento, voy a soslayar.
Al fin, mi padre, tras muchos sacrificios e infrahumanos esfuerzos realizados en el trabajo que le proporcionó la construcción del pantano de Los Hurones, adonde acudía cada día para cumplir con su extenuante jornada de 11 horas de durísimo trabajo, a pico y pala, en bicicleta, en compañía de una cuadrilla que organizaron en nuestro pueblo para tal objetivo, de hombres recios, curtidos como él, en el duro tajo en que se empleaban los braceros de la época, consiguió reunir la cantidad suficiente para entregarla como entrada y parte de pago de una minúscula vivienda, ubicada, justamente, enfrente de la de mi querida abuela Gertrudis, en la calle Gómez Ulla, en cuyo domicilio, vivíamos hacinados, hasta la emancipación de todos y cada uno de los descritos hermanos. Después se vendió y, cada cual vive en la suya propia.
A lo largo de estos difíciles años, tuve la oportunidad de conocer la ejecución de la actual carretera de El Bosque-Benamahoma, cuya ejecución se llevó a cabo por don José Pascual, un empresario de Cádiz capital. En dicha obra se emplearon docenas de obreros de El Bosque, Prado del Rey y los demás pueblos limítrofes. Aún recuerdo el salario de 25 pesetas que comenzaron ganando por cada jornada de 10 horas interminables. Aunque suene a un sueldo ridículo, no hubiera estado mal para aquellas calendas, siempre que lo hubieran cobrado en efectivo, pero no era así la cosa, les pagaban con vales que, después cambiaban por alimentos en un establecimiento de la localidad, cuyo propietario, previamente, había negociado la operación con el mentado contratista, Pascual. Como dato interesante, considero oportuno citar que los obreros acabaron ganando 40 pesetas, en la última fase de la obra en solfa.
De los detalles que más me impactaron sobre la ejecución de dicha calzada, fueron, sin duda, los inolvidables y peligrosos barrenos que, casi de forma ininterrumpida, anunciaban a bombo y platillos, con voces humanas, cuando se hacían explosionar en el entorno de un tramo que se elevaba sobre la periferia de un sector del pueblo: “¡¡¡Barrenooooooo!!! ¡¡¡Barreno ardiendooooo!!!”
Al oír la advertencia, al igual que cuando se anunciaba el fuego aéreo durante los bombardeos de la Guerra Civil en las grandes ciudades, ya sabían los vecinos circundantes cómo debían actuar: refugiándose en lo más recóndito y sólido del hogar, pues, al albur de la explosión, los guijarros llovían sobre las paupérrimas cubiertas de sus humildes viviendas como andanadas de metralla destructiva. Entonces no había lugar para ningún tipo de reclamación, y debía cargar con el coste de los desperfectos al desventurado damnificado que le tocara.
Fue muy relevante, al menos para mí, durante aquellas lejanas calendas de los 60, la edificante misión que emprendió el Ministerio de Agricultura con la reforestación del yermo monte Albarracín de nuestra Villa de El Bosque, con la siembra de los 500.000 pinos carrascos, al objeto de retener el deslizamiento de las tierras, que resultaba con motivo de la inexorable erosión, evitando que el embalse de los Hurones se cegara con los sedimentos.
En la antigüedad, en dicho monte se efectuó una tala masiva de Quercus, al objeto de producir carbón con sus robustas maderas, que dejaron despobladas las sinuosas y verdes laderas que antaño acicalaban la referida montaña. Los pinos le vinieron como maná caído del cielo a todos los oteros que conforman su orografía, los cuales, en agradecimiento de tan preciado regalo, le prestó al entorno una belleza de postal, cuya imagen puede columbrarse en la actualidad más frondosa que nunca.
A los 11 años, ya trabajaba yo durante las vacaciones escolares, en una panadería de que regentaba mi inolvidable tío y padrino, Antonio Gómez Aguilar. Nunca olvidaré aquéllos desabridos madrugones que me veía obligado a practicar, al objeto de presentarme puntualmente cada mañana en el referido trabajo (Molino de En medio) a las cuatro de la mañana. Ganaba 30 kilos de pan y 30 duros mensuales. Mientras el pan se cocía, acercaba yo una gran espuerta de esparto al horno de leña, y me enroscaba dentro de la misma como un perrito, aprovechando del calorcito de la flama del horno de ladrillos refractarios para dormir los cuarenta minutos que duraba la cocción del pan. Después había que repartirlo con una burra por las tiendas del municipio, e incluso, por algunos cortijos de la comarca y de los términos aledaños.
Jamás olvidaré el dulce rum, rum de las poleas que, activadas por la acción hidráulica del rodezno, le prestaban la energía a la maquinaria de moler el trigo y a las amasadoras, al tiempo que amenizaban mis efímeros sueños.
También mi hermano y mis pequeñas hermanas tuvieron que aprender a buscarse la vida en pequeños trabajos y faenas que procuraban las familias más acomodadas de la localidad. No quedaba otro remedio la pobreza y la escasez eran extremas en casi todas las familias de la vecindad.
Así pues, conciliaba mi época escolar con el trabajo, hasta que, a los doce años, ¡doce inocentes añitos!, tuve que abandonar mis estudios de enseñanza primaria, para incorporarme a trabajar en la pequeña empresa de construcción de otro tío mío, Antonio Sarmiento, para operar en calidad de peón.
Aparte de la muerte de mi madre, fue este el avatar que marcó más indeleblemente mí sufrida infancia, me dolió tanto que, aún hoy, a mis casi 75 años, añoro y advierto el gran vacío que dejó aquella triste circunstancia en todo mi ser, como consecuencia de la avidez que mostraba aquel pequeño discípulo en superar todos los períodos estudiantiles, con el vehemente deseo de lograr graduarse en estudios superiores. Más, totalmente desangelado, frustrado y desconsolado, me vi obligado a seguir con mi incipiente actividad en la construcción, para poder sumar el modesto sueldo que percibía mensualmente, unas 800 pesetas, de las de la década de los 50-60, al que mi pobre padre ganaba en su incesante tarea como bracero.
A partir del servicio militar comencé a hacer incursiones en el gremio de los autónomos y acabé montando una modestísima empresita dedicada a construir pequeñas viviendas y chalés, cuando comenzó a aflorar el turismo en El Bosque; también le hice bastantes trabajos a la Consejería de Obras Pública y a la Junta de Andalucía, (Inturjoven y a Cultura).
Y así transcurrió mi complicada y dura existencia laboral hasta la jubilación.
El aciago día 29 de mayo de 1970, fallece mi sufrido padre, a la edad de 50 años, como consecuencia de un infarto fulminante. Con esa edad cualquiera hoy es un muchacho y, el pobre de mi padre, parecía y era todo un anciano: La maldita Guerra Civil, en cuya batalla del Ebro cayó herido como consecuencia de los disparos de la artillería contraria, sufriendo una larga y dolorosa temporada de internación en el hospital, lo cual le arrebató buena parte de su triste vida, pero de lo que estaba más desgarradoramente afectado, era de haber tenido que enfrentarse con sus propios compatriotas, ¡sus hermanos!, matarse entre ellos en aquella despiadada contienda, fue algo que nunca pudo superar, y lo vivió en silencio, nunca nos contaba nada sobre el asunto, a fin de no extender agravios ni odios eternos. Nos educó obviando aquella terrible asignatura que, aunque lo intentase, sucumbió sin poder olvidar. Para más inri, la muerte de mi madre: aquel fue un verdadero mazazo cuasi letal para quien tanto la amaba. Ella murió treintañera, en circunstancias que no he descrito en la presente redacción. Desde entonces comenzó a resentirse su ajado corazón, hasta el mencionado día que se paró. Además, como acelerador del triste desenlace, mi desafortunado hermano Antonio enfermó de esquizofrenia hebefrénica y, mi padre, ya afectado por los arrechuchos que del corazón sufría, era quien tenía que ocuparse de los cuidados de mi hermano y, buscándolo desesperadamente un día, al objeto de proporcionarle el oportuno tratamiento, a cuya acción se resistía mi hermano, cayó exhausto en la cuesta, frente al Grupo Escolar José Antonio Primo de Rivera, muriendo fulminantemente.
Después de la tempestad, viene la calma, el sosiego y la felicidad, que es el fenómeno que yo experimenté en la memorable fecha que reproduzco a continuación: El 19 de mayo del año 1971. En ese venturoso día, experimenté la mayor alegría de mi vida, cuando contraje nupcias con una chica de 17 años, guapísima, con quien tuve cinco hijos como cinco soles: Emilio, María Eloísa, Juani Árnica, Carmen y Anita, los cuales han representado para mí el motivo de orgullo y el arrobo más ingente de todos los días de mi vida. Son unas excelentes personas, educados, inteligentes y llenos de virtudes y cualidades que los hacen acreedores del aprecio de todos los vecinos y conocidos de estos lares.
El nombre de mi esposa es Carmen Velasco Ardila, con quien, a punto de cumplir cincuenta años de casados, continuamos tan dichosos como el día de la celebración de los Sagrados Sacramentos, o, si cabe, más aún, avatar que demuestra el medio siglo de matrimonio que lo acredita.
Después vinieron los nietos: cinco encantadoras y preciosas nietas y un adorable nieto que alumbran como una costelación nuestra avanzada vejez que, al tiempo, nos dulcifican con su maravillosa aparición en nuestras vidas.
Los dos mayores, Eloísa y José, trabajan en El Reino Unido, pero, a pesar de lo dolorosa y añorante que nos resulta su ausencia, tenemos la oportunidad y el inmenso placer de chatear con ellos muy a menudo, merced a las modernas tecnologías cibernéticas que nos lo ponen ante nuestros sorprendidos ojos, mediante las videoconferencias que nos ofrecen a través del móvil o el ordenador.
Las cuatro restantes, Aitana, Carla, Carolina y Alejandra, andan aplicadas estudiando, la primera en la Universidad de Sevilla, Carol, en un Instituto de Ronda, Carla y Alejandra, en el de Ubrique.
Los queremos, mi esposa y yo, hasta la locura. En ocasiones me pregunto si siento especial predilección por alguno de los cuales y, la respuesta siempre es la misma: los amo a todos iguales, no hay ningún predilecto, todos y cada uno de ellos son un pedacito de vida para nosotros.
Emilio Vázquez Sarmiento. El Bosque, 26 del 10 de 2020.